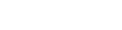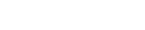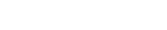Hasta hace unos años, no muchos, el asunto parecía bastante claro: las monarquías eran instituciones anacrónicas; tal vez útiles en el presente, tal vez populares, pero con un futuro muy incierto. Las monarquías han recuperado una función que podríamos definir como política-espectáculo, o política-emoción o política-culebrón.
En el siglo XIX el constitucionalista británico Walter Bagehot, director de The Economist y teórico de la monarquía victoriana, consideraba que los reyes y su familia directa representaban la parte ‘digna’ del gobierno. Eran el polo opuesto a la parte ‘eficiente’ que ejercía el primer ministro. Por lo tanto los monarcas debían permanecer alejados del pueblo y estar envueltos en un aura de misterio. Avisaba Bagehot que, si llegaban a perder la distancia y el misterio, perderían también la majestad, la autoridad y, en último extremo, el empleo.
En la segunda mitad del siglo XX empezó a ocurrir lo que tanto temía Bagehot. Las monarquías, encabezada por la británica, trataron de engancharse a la revolución cultural de los años 60 modificando su imagen y aproximándose a la gente. El primer paso fue un documental que la BBC realizó en 1968 sobre la vida doméstica de los Windsor, en el que aparecían de picnic, viendo la televisión y haciendo lo que supuestamente hacen todas las familias normales. Visto hoy, que conocemos su seria disfuncionalidad de los Windsor, el documental constituye una hilarante obra cómica.
Luego ocurrió lo que ocurrió en la familia real británica (lo de la princesa Diana fue grandioso) y también en las demás familias reales, incluyendo la española, aunque de forma algo mas discreta dramas conyugales, divorcios, cooptación de plebeyos, etcétera. La magia estaba perdida. Los reyes eran como cualquiera, sólo que con más lujo. Así que si no estaban para encarnar la dignidad institucional, ¿para qué estaban?