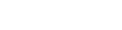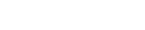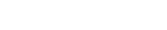Curiosamente, mientras las monarquías se convertían en carne de culebrón televisivo, las otras instituciones del poder emprendían su propia evolución hacia un punto muy parecido. Los dirigentes políticos que debían ser eficientes empezaron a monarquizarse.
Presionada por los medios de comunicación e ideológicamente agotada, la política se descompuso y devino pompa y espectáculo. No hace falta la lista completa: desde el glamour de los Kennedy hasta los líos conyugales de Mitterrand; desde la ropa de la señora Bruni de Sarkozy a las bacanales de Berlusconi; desde la megaboda de la señorita Aznar al numerito de Bush en un portaaviones diciendo que lo de Irak había ido de fábula. El poder político se entregó también al formato televisivo y a la sensación culebronesca.
En las actuales circunstancias, dado que la forma se ha convertido en fondo y que el espectáculo debe continuar como sea (especialmente en eras de crisis la sociedad demanda fábulas), las monarquías compiten con ventaja. La boda del príncipe Guillermo con Kate Middleton, hija de azafato y azafata y futura reina, coincidió en el Reino Unido con el importante debate sobre si mantener el sistema electoral mayoritario o implantar el sistema proporcional. ¿A que prestaron más atención los británicos? Quedó muy claro, ¿no?
Las bodas reales embelesan al público tanto como lo hacían siglos atrás. Reflejan, en un sentido onírico, el estado de la nación mejor que cualquier debate parlamentario sobre el estado de la nación. Y son incomparables como espectáculo. Da igual que los personajes no inspiren respeto o ejerzan una función institucional más o menos superflua. La antigua magia de la distancia se ha convertido en la magia de la inmediatez, de la cámara omnipresente, del relato inacabable.
El ciudadano participativo, no digamos el ciudadano crítico, se ha transformado en ciudadano espectador. Y sabe distinguir a los buenos profesionales del espectáculo.