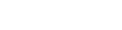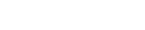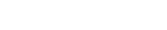Es sorprendente como la apariencia se ha ido abriendo camino en nuestra sociedad. Para casi todo se exige buena presencia, como si el mundo estuviera hecho por modelos de perfecta hechura y compostura. ¿Es que el ciudadano medio se parece en algo a los efebos que nos muestra la publicidad?
En el fondo, ninguno somos nosotros mismos. Nadie quiere ser él mismo, aunque afirme que no quiere imitar a nadie. Por lo general, uno quiere ser el mismo de cabeza, de pensamiento, de forma de ser. Pero de todo lo demás… ¿Verdad que podría ponerse algún complemento? Quizá un poco más de pelo por aquí… esos centímetros que sobran de la cintura, quizá un par de centímetros de talla…
Y todo es por el modelo que se nos está imponiendo. El modelo social impuesto requiere una delgadez casi patológica para estar en la onda más absoluta. Y lo mismo podríamos decir de la nariz o de las orejas, o de las bolsas bajo los ojos. No me digáis que no es sorprendente que en un país en el que abunda el tipo más bien bajo y moreno, el modelo que se imponga sea alto, rubio y de ojos azules.
Da la sensación de que estamos siendo víctimas de una manipulación notable. Primero se crea el modelo; luego, la apetencia; y por último, la transformación. Total, que para llegar al final, se nos ha castigado a un proceso traumático y doloroso que parte de una falta de adecuación de uno a sí mismo.
Es verdad que habría que empezar desde niños. Quizá nosotros no estemos a tiempo; pero seguro que llegaremos a que nuestros hijos tengan una idea más clara, si desde pequeñitos nos esforzamos en valorarles aquello que tienen de positivo. Aquello que hacen bien, aquello para lo que valen. Y les hacemos comprender que, para que el mundo sea mundo, es necesario que otros hagan una labor distinta; y es necesario que haya guapos y feos, altos y bajos. Aunque no sea más que para variar y para ver la diferencia.
Foto | sarah.vanquickelberge